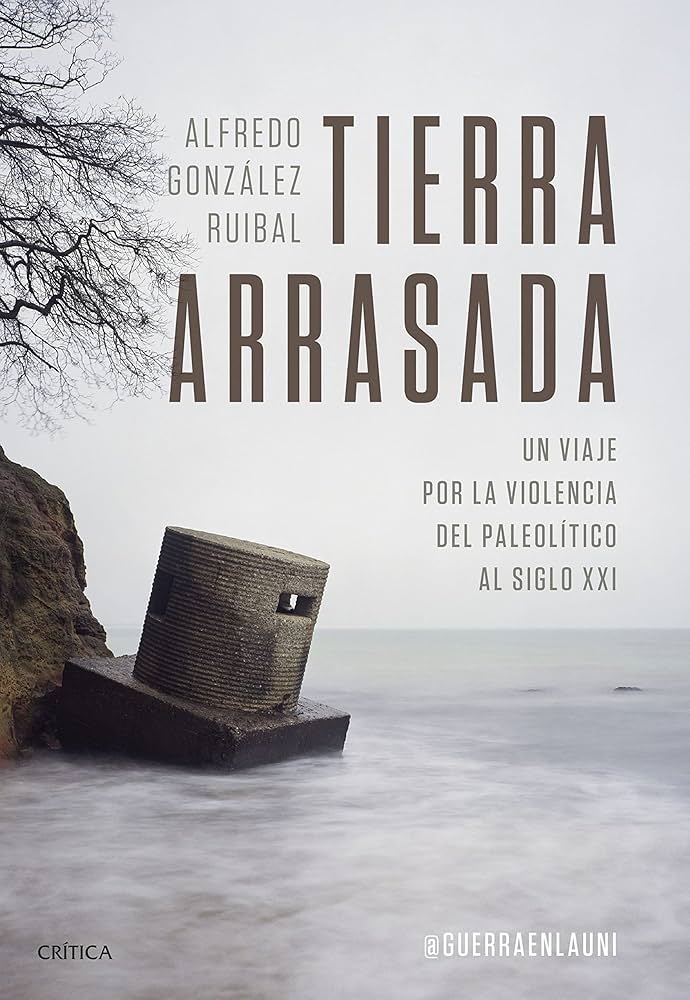La arqueología es un espacio que nos sorprende constantemente. Primero eran señores que se metían en tumbas y acababan muertos por una maldición. Luego se calzaba un látigo y salvaban al mundo de los malos viviendo alucinantes aventuras. Ahora es el lugar en el que comprender el mundo desde la emoción y la compasión, pese a estar hablando de acontecimientos que ocurrieron hace miles de años de los que sólo nos quedan restos.
El autor, experimentado arqueólogo que ha viajado por el mundo excavando espacios de batallas, se dedica en este libro a analizar los escenarios de esas barbaries desde el paleolítico hasta la segunda guerra mundial. Es evidente que después de una batalla sólo quedan ruinas y cadáveres pero si lo que presentamos son historias y estadísticas de lo ocurrido no pasa nada, aparte de la manida frases de que la historia se repite y no aprendemos nunca. Pero él presenta las cosas que nos transmiten la vida de sus poseedores, los restos físicos de las personas ejecutadas. La descripción de una fosa común sirve de antídoto contra la romantización de la guerra, contra los relatos épicos con olor a naftalina. No es lo mismo que te muestre una fosa con los restos de personas asesinadas que te cuenten un genocidio.
La parte pedagógica del libro es su reivindicación de la humanidad a pesar de su barbarie. Ninguna de las dos historias dominantes sobre la guerra es cierta: ni la de que la violencia salvaje es una constante sin cambios en el ser humano, ni la de que la brutalidad animal ha sido progresivamente domada por el proceso civilizador. A lo largo de la historia los seres humanos no nos hemos masacrado indiscriminadamente. Siempre ha habido conflicto, que es inherente al ser humano, y con mucha frecuencia ha sido violento, pero con mucha menos frecuencia ha desbordado los límites. Aunque quede extraño decirlo así, su tesis es que normalmente hemos sido capaces de masacrarnos civilizadamente.